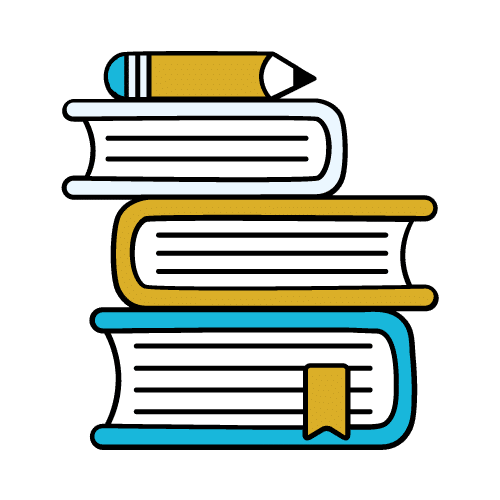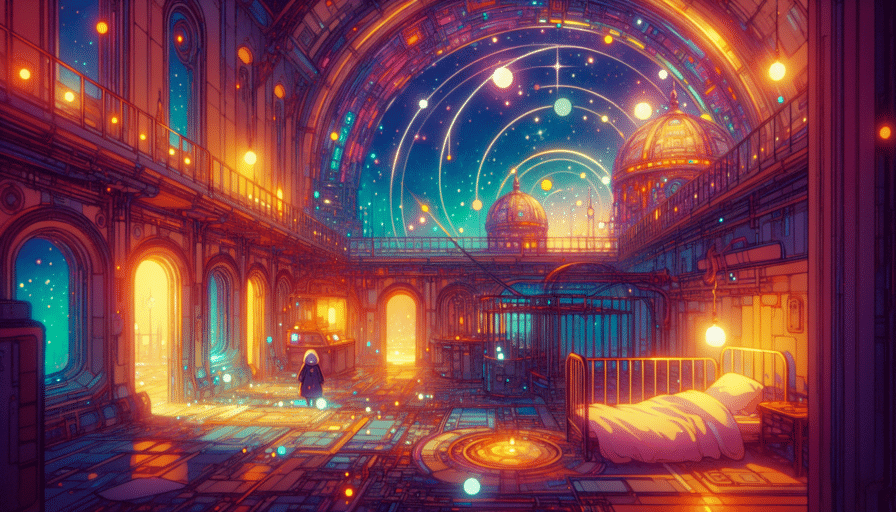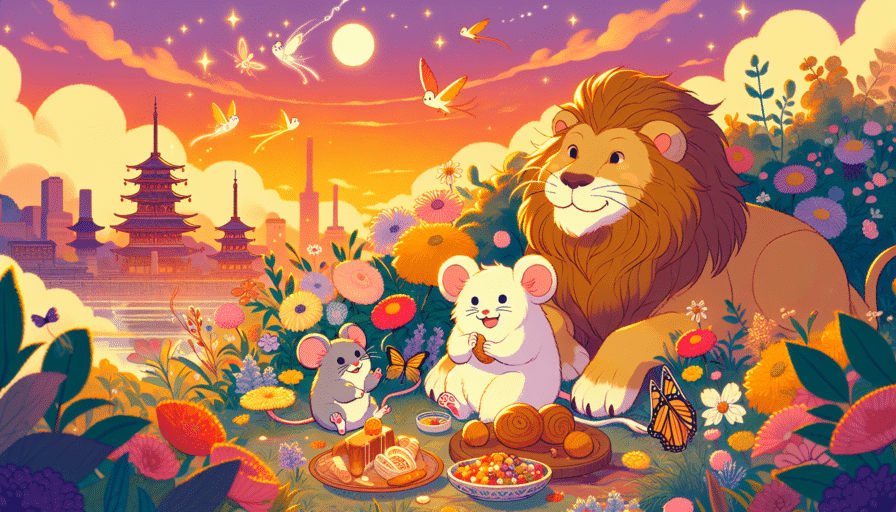En un olvidado rincón de la ciudad de Alcalá, donde las sombras danzaban con el viento, se alzaba un viejo edificio de fachadas desconchadas que albergaba susurros de épocas pasadas. Entre los residentes se contaba la vida de Sofía, una joven artista desbordante de sueños que, sin saberlo, había elegido un hogar cuya historia estaba impregnada de un horror ineludible.
Cada noche, la brisa fría se colaba por las rendijas de la ventana, trayendo consigo ecos lejanos, relatos de amores truncos y rencores olvidados. Sin embargo, la verdadera inquietud de Sofía se despertaba a la hora en que la luna lucía su rostro pálido en todo su esplendor. Era entonces cuando la oscura habitación, situada detrás de una puerta desgastada, reclamaba su atención. Nadie se atrevía a cruzar el umbral, y eso mantenía la curiosidad de la artista viva.
Una tarde, en su búsqueda de inspiración, Sofía decidió que era el momento de desentrañar el misterio. Se armó de valor y, con un corazón palpitante, empujó la puerta. Un chirrido resonó como un grito de advertencia y, al cruzar el umbral, fue recibida por un aire denso, como si el tiempo hubiera quedado atrapado en aquella habitación.
Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el oxígeno se tornaba pesado. Un pequeño espejo en la pared, de un dorado desgastado, reflejaba una imagen que no pertenecía a ella. Era una joven de mirada oscura que sonreía desde el otro lado del cristal, su boca esbozaba un ‘ven’, mientras sus ojos parecían devorar la luz misma. Sofía sintió que el mundo se desvanecía, que la habitación la envolvía en un abrazo gélido, y una extraña conexión se estableció entre ambas.
Aquella figura era María, una artista que había vivido en ese mismo lugar hace más de un siglo, cuyo espíritu había quedado atrapado entre los matices de alma y pincel. Sofía, intrigada, comenzó a hablarle, temiendo que la conversación la consumiera, pero sintiendo que había en ella un anhelo de compañía. Las horas se escurrieron entre palabras sobre sueños perdidos y anhelos olvidados, y mientras la noche caía, el cuarto cobraba vida, iluminándose con un resplandor tenue, casi etéreo.
Sin embargo, el vínculo se tornó en desesperación. Maria anhelaba escapar, y para ello requería tomar el alma de Sofía, su esencia, su fervor creativo. Cada rayo de luz que la joven artista ofrecía a su amiga espectral parecía recolectarse en la oscuridad, y Sofía, ignorando el peligro, alimentaba su deseo.
Una noche en particular, cuando la luna se ocultó tras nubes densas y la oscuridad reinó en el cielo, María le propuso un pacto: atravesar el espejo y, a cambio, vivir la eternidad creando juntas. La incertidumbre llenó a Sofía, pero la necesidad de reconocimiento, de trascendencia, la llevó a aceptar. Con un paso decidido, se lanzó hacia el espejo, y el vidrio se desvaneció como un espejismo ante el deseo ferviente de dos almas solitarias.
La habitación quedó vacía, con el eco de risas lejanas resonando entre los muros polvorientos, mientras aquellos que pasaban por la calle jamás se percatarían de que un nuevo cuadro había sido pintado: el retrato de dos artistas, unidas en un abrazo eterno, sus caras reflejadas en un oscuro espejo que prometía inmortalidad, escondido de las miradas curiosas y los corazones temerosos.
Otros cuentos que te gustarán: