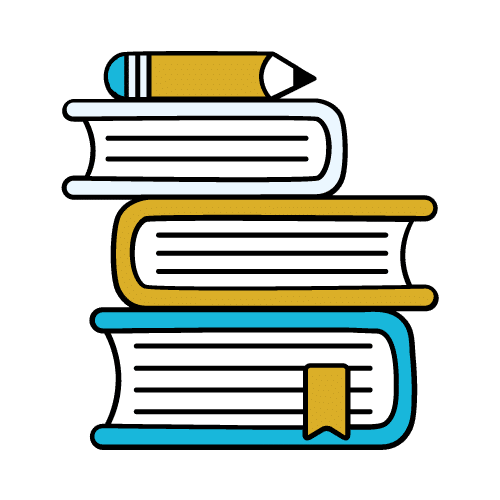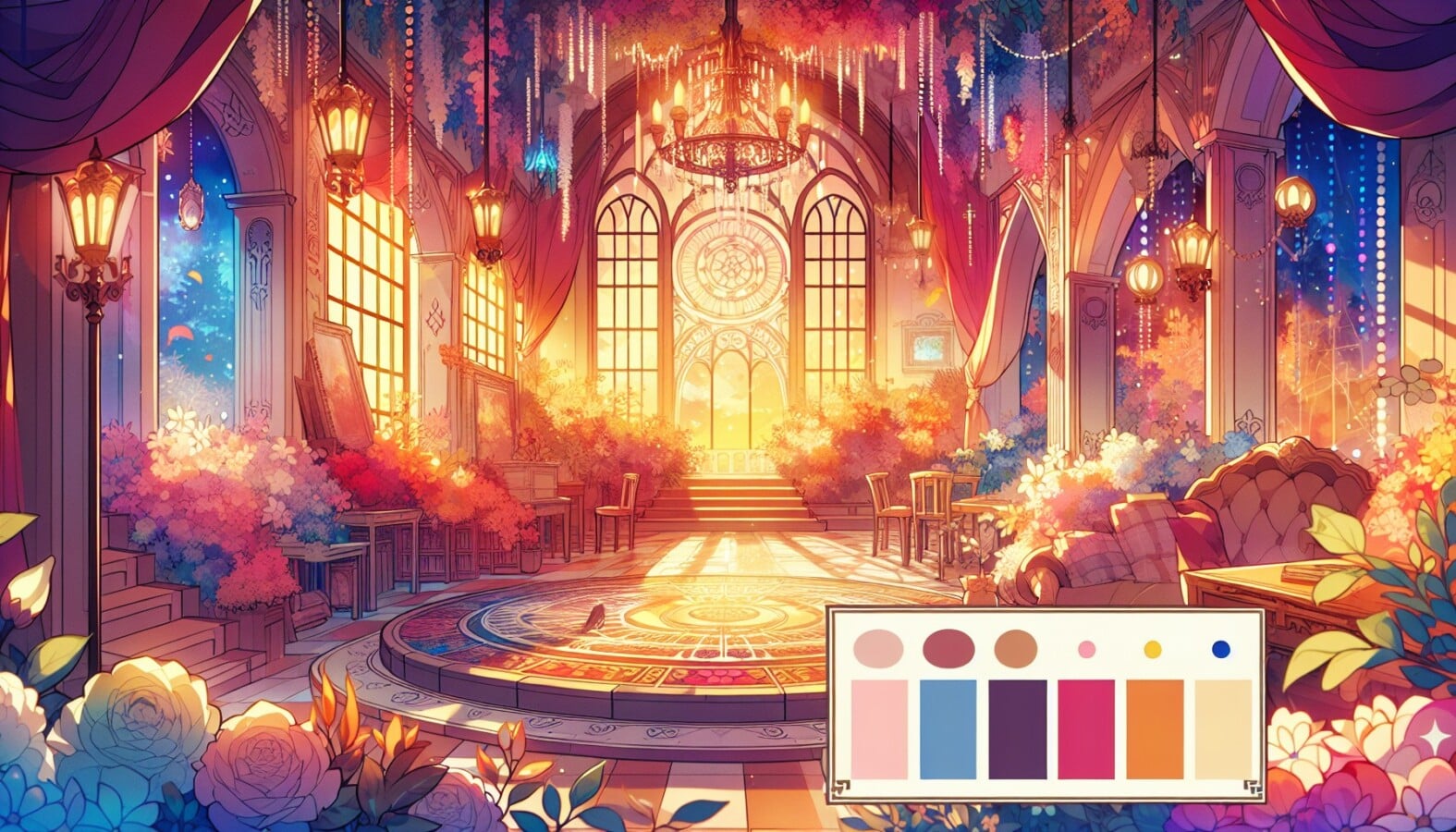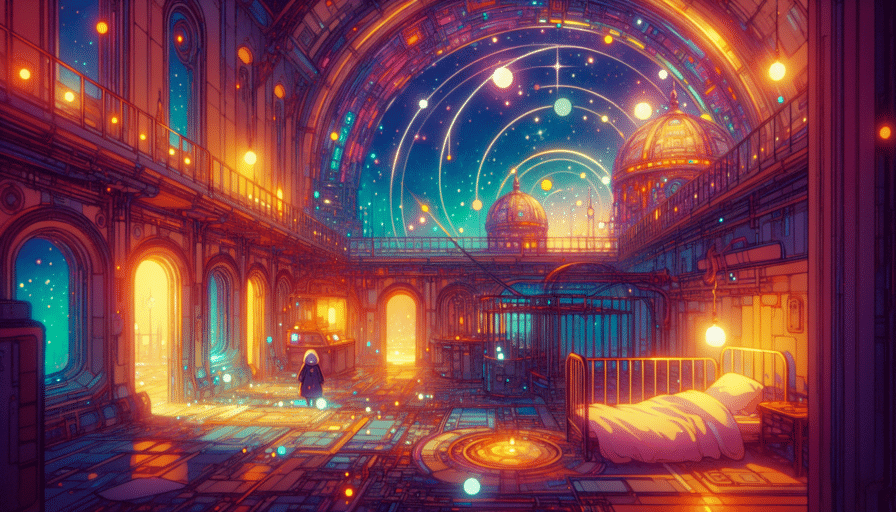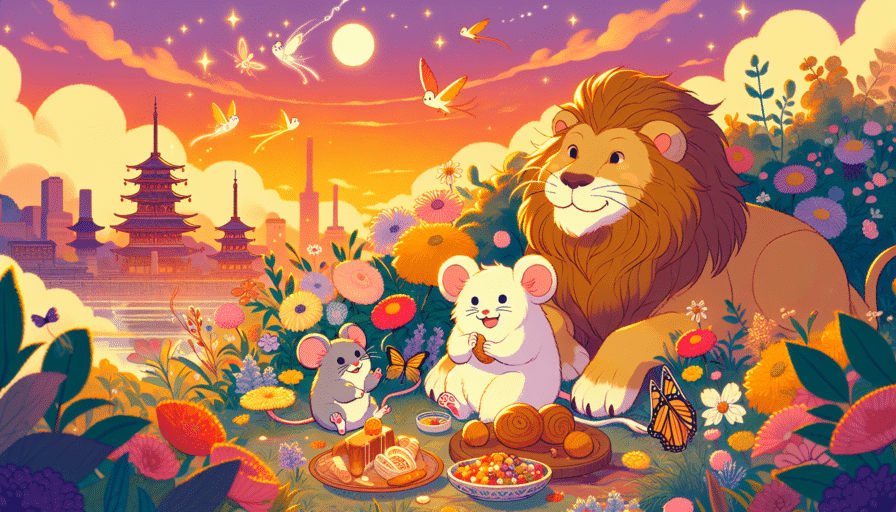En un pequeño pueblo de la sierra, donde la niebla abrazaba los amaneceres, vivía Clara, una joven fascinada por lo oculto. La casa de sus abuelos, deshabitada desde hacía años, se erguía como un fantasma entre las sombras, con un espejo antiguo que habían traído de una lejana tierra. Nadie se atrevía a mirarse en él, pues los lugareños susurraban que en sus profundidades anidaba una presencia ominosa.
Una tarde, movida por la curiosidad que la caracterizaba, Clara decidió adentrarse en la casa. El aire frío le erizó la piel mientras sus pasos resonaban en el suelo de madera. El espejo se encontraba en una habitación oscura, cubierto por una tela polvorienta. Al descubrirlo, la superficie reflejó su rostro y, por un instante, el tiempo pareció detenerse.
El reflejo no sólo devolvió su imagen; un matiz extraño la cautivó: sus ojos dentro del espejo parecían brillar con una luz propia, y su sonrisa se tornó en una mueca burlona. Un escalofrío recorrió su espalda. Sin embargo, Clara, desafiante, se acercó. Fue entonces cuando el silencio fue quebrantado por un susurro: “Ven, Clara… siempre has querido conocerme”.
El eco de esas palabras envió un torrente de inquietud por su cuerpo, pero una fuerza desconocida la atraía hacia el espejo. Sin darse cuenta, sus manos tocaron la fría superficie, y el reflejo se distorsionó mientras una figura emergía de la nada, una sombra que se asemejaba a ella, pero con un aire siniestro.
“Soy tu otro yo”, dijo la sombra con voz seductora. “Siempre quise salir, pero tú me has mantenido prisionera. Juntas, seremos imparables.” Clara, aterrorizada, retrocedió, pero el espejo parecía hipnotizarla, revelando sus más oscuros deseos, aquellos que había reprimido con la crudeza de la realidad.
Los momentos se deslizaban como arena entre sus dedos, y en un instante de debilidad, Clara sintió que su voluntad se disolvía. De pronto, la sombra extendió una mano hacia ella, y su tacto fue como un abrazo de hielo. Clara, sintiendo el vacío en su alma, comprendió que no debía dejarse llevar. Con sus últimas fuerzas, gritó: “No eres yo. Nunca lo serás”.
La figura en el espejo se agrietó, como un cristal fracturado, condenada a permanecer en su prisión. Clara se apartó, sudando, mientras el espejo restablecía su calma. Toda su existencia estaba a un susurro de la perdición, pero ella se había aferrado a su esencia, despojándose de un destino oscuro.
Al salir de la casa, la niebla la envolvió como un manto, y, aunque el terror la había acechado, encontró en su interior una fortaleza desconocida. De ese día en adelante, Clara jamás se miró en un espejo, pero la sombra nunca la olvidó. En los rincones de su mente, susurraba, recordándole lo cerca que estuvo de convertirse en un reflejo vacío.