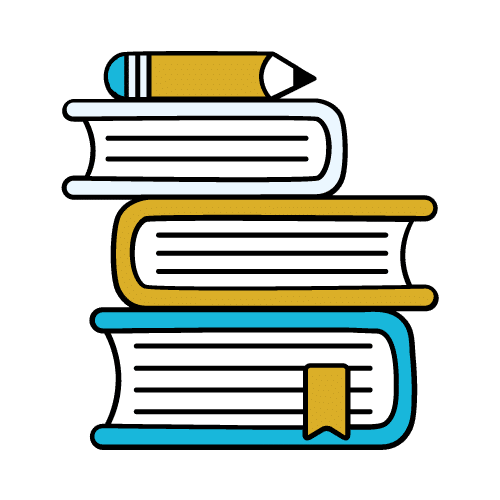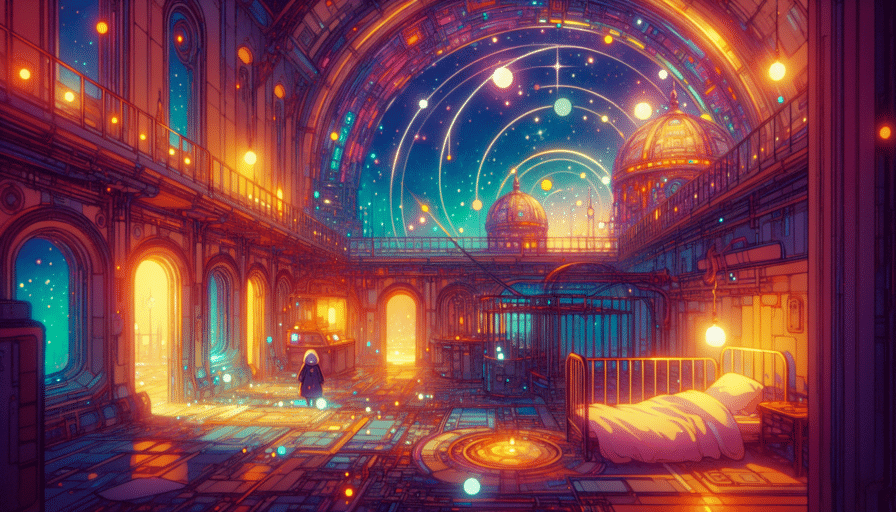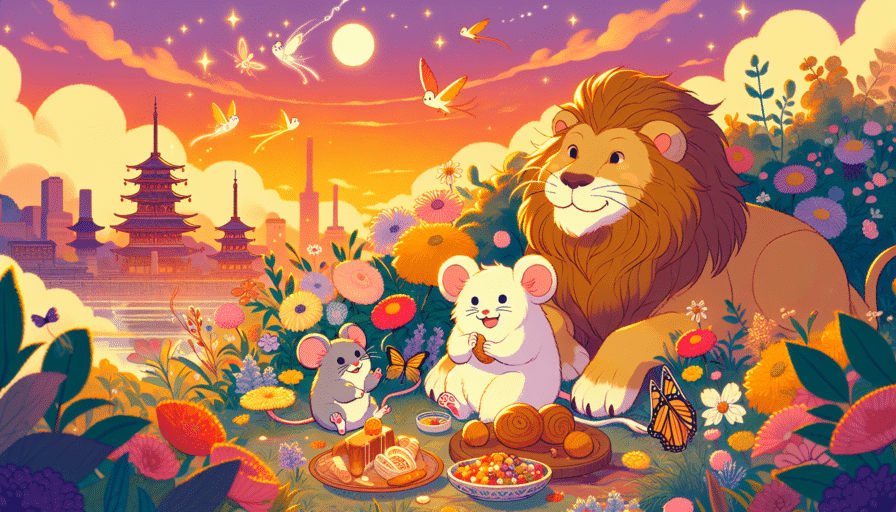Anna siempre había sido una chica de sueños coloridos, donde las mariposas danzaban al compás de su risa. Sin embargo, aquella noche de tormenta, cuando los relámpagos rasgaban el cielo, su refugio de inocencia fue convertido en un abismo de oscuridad. En el pequeño pueblo de Villatierra, se susurraba sobre un asesino, pero ella nunca había prestado atención a esos cuentos de miedo, hasta esa fatídica noche.
Al caer la tarde, la abuela de Anna había recordado la historia de un extraño que merodeaba por los márgenes del bosque, un hombre de rostro desfigurado por el dolor y cuyas manos, según decían, estaban siempre manchadas de tinta y de sangre. “Nunca te alejes del camino, Anna”, le había advertido. Sin embargo, la curiosidad de la joven era más intensa que el miedo, y los ecos de la tormenta la impulsaron a aventurarse, sin saber que una sombra acechaba entre los árboles.
Mientras caminaba, la lluvia se hacía más fuerte y el viento susurraba advertencias que se perdían en el aire. Anna se detuvo al oír un crujido detrás de ella. Se giro y ahí estaba, un hombre alto y delgado, con una gabardina negra empapada. Sus ojos amarillos brillaban bajo la escasa luz de la luna y su sonrisa era un abismo que invitaba a caer. No dijo una palabra, pero Anna sintió cómo su corazón se detenía por un instante, y un escalofrío le recorría la espalda.
—¿Quién es usted? —logró preguntar, mientras el miedo comenzaba a poseerla.
El extraño, en lugar de responder, se acercó lentamente, cada paso resonando con el eco de sus propias dudas. Del interior de su gabardina, sacó un profundo cuaderno de tapas desgastadas, donde la tinta corría como ríos oscuros. Con movimientos precisos, comenzó a dibujar, trazando figuras —rostros, cuerpos— con una precisión insultante. Anna vio con horror cómo esos trazos cobraban vida, al mismo tiempo que él murmuraba algo en un susurro casi inaudible. “Anna…”.
Una perturbadora sensación la invadió al escuchar su nombre. Era como si el viento le estuviese gritando secretos que no quería conocer. La figura del hombre se movía a su alrededor, cada vez más cerca, su voz susurrando la historia de cada una de esas almas que había atrapado en papel, aquellas que nunca más volverían. En instantes, el dibujo de una niña y su perro daba vida a un doloroso recuerdo de la infancia que ella había anhelado olvidar, una sombra distante pero presente en su memoria, lo que desató un torrente de lágrimas en su rostro.
Anna comprendió que las líneas en aquel cuaderno no eran solo trazos; eran sus historias, un ataúd de recuerdos, un museo de sus miedos. Y ella, atrapada por su curiosidad, se convirtió en parte de ese oscuro legado. Fue entonces cuando el hombre dejó caer el lápiz, acercándose aún más, obligándola a enfrentar sus propios fantasmas.
—¿Por qué lo haces? —su voz temblaba, atravesada por un desgarro interno.
—Porque todos tienen un precio —dijo, sonriendo con una mueca que parecía burlarse de su fragilidad—. Y tú, querida Anna, eres un cuento sin final.
Los relámpagos iluminaron el firmamento una vez más, y en ese breve instante, Anna supo que tenía que elegir. Cerró los ojos y respiró hondo. Era ahora o nunca. Con un movimiento decidido, tomó el cuaderno y, con la tinta aún fresca, dibujó un rostro, el suyo, lleno de colores vivos. Entonces lo cerró con fuerza, como una trampa, haciendo que la esencia de su luz lo consumiera todo. Al abrir los ojos, el hombre ya no estaba.
Desde aquella noche de tormenta, Anna ya no era solo un recuerdo; su risa, brillante y clara, resonaba por los campos de Villatierra. Sin embargo, en algún rincón del mundo, el asesino de Anna continuaba su obra, buscando a su próxima musa, esperando que otro corazón titubeara ante la delgada línea entre la curiosidad y el terror.
Otros cuentos que te gustarán: