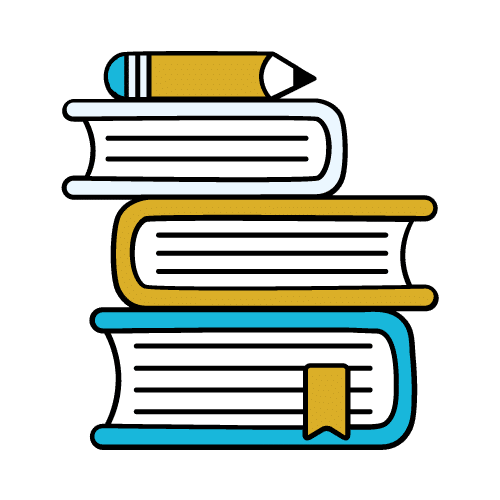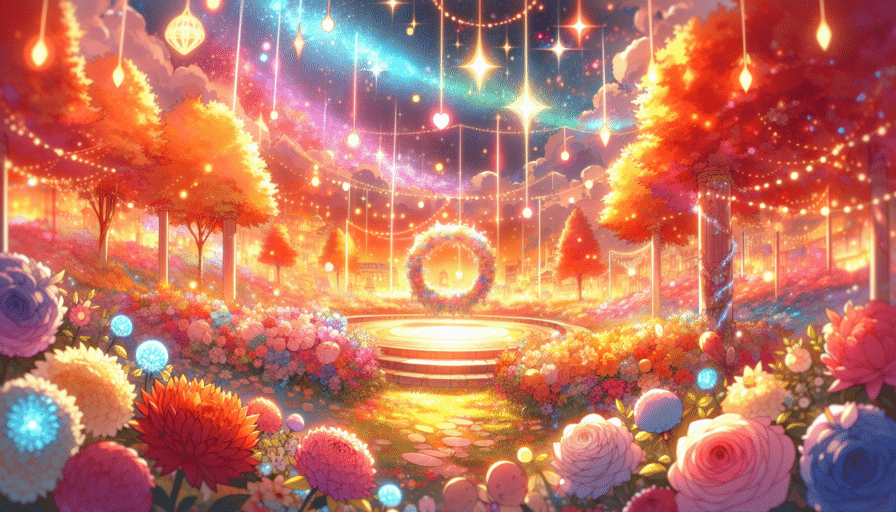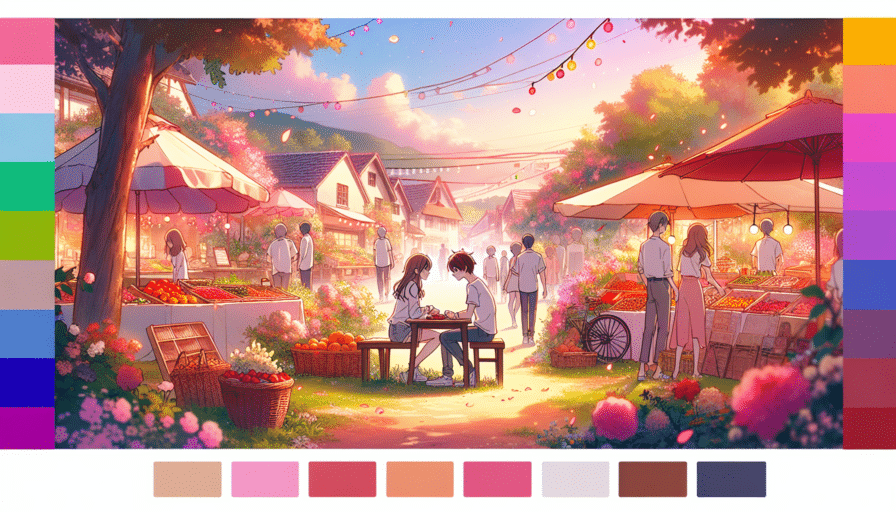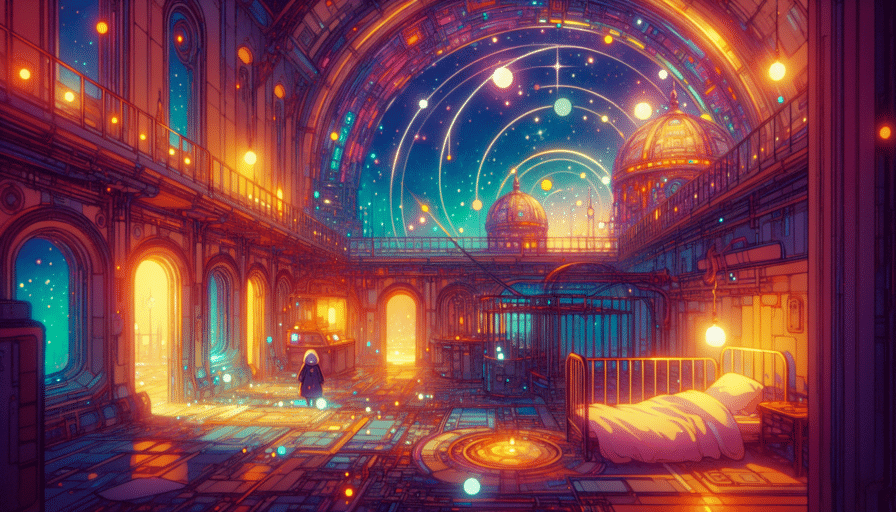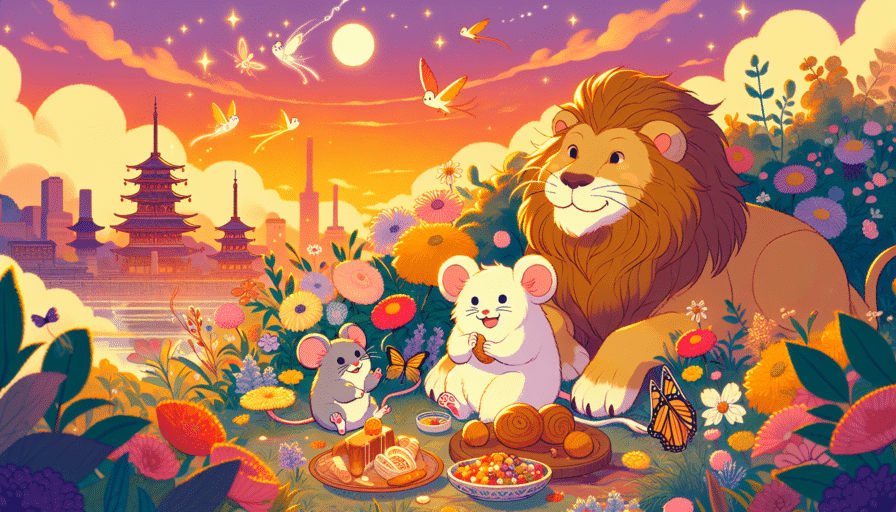En un pequeño pueblo de Andalucía, donde los olivos danzaban al compás del viento, vivía una joven llamada Clara. Su risa era un canto que se unía al murmullo de los ríos, y su mirada, un faro de esperanza en las noches estrelladas. Cada atardecer, cuando el sol se escondía tras la sierra, Clara tomaba su guitarra y se sentaba en la plaza, donde las sombras se entrelazaban con la luz dorada del ocaso.
Un día, mientras tocaba una melodía suave, un desconocido apareció entre la multitud. Era Gabriel, un músico errante que había llegado del norte, con un corazón lleno de sueños y una melena al viento que parecía llevar consigo la brisa de otros mundos. Aquella tarde, sus miradas se cruzaron y, en un instante mágico, el tiempo se detuvo. Los acordes que Clara tocaba se entrelazaron con los del violín de Gabriel, creando una sinfonía que resonó en cada rincón del pueblo.
Los días se convirtieron en semanas, y el amor entre Clara y Gabriel floreció como los jazmines en primavera. Compartían sueños en la penumbra de la noche y escribían canciones que hablaban de estrellas y susurros. Paseaban por calles empedradas y se perdían en los campos de flores silvestres, donde el eco de su risa se fundía con la melodía del viento.
Sin embargo, una tarde, mientras el cielo se tiñó de tonos anaranjados, Gabriel confesó a Clara que tenía que continuar su viaje. Tenía un compromiso con la música que lo llamaba a tierras lejanas. El miedo a perderlo apretó el pecho de Clara, pero en lugar de retenerlo, le ofreció un regalo: una pequeña caja de madera en la que había guardado una de sus melodías. «Llévala contigo», le dijo con voz temblorosa, «y cada vez que la toques, sentirás que mi corazón está contigo».
Gabriel partió al amanecer, con la caja en su mochila y el eco de las risas de Clara resonando en su memoria. En cada ciudad que visitaba, al caer la noche, tomaba la caja entre sus manos y tocaba la melodía que ella le había enseñado. Con el paso del tiempo, se convirtió en un reconocido virtuoso, pero en el centro de su ser habitaba una nostalgia constante por su hogar y por Clara.
Años más tarde, en un festival en Córdoba, la melodía de Clara llenó el aire mientras Gabriel tocaba con pasión. En medio de la música, una figura apareció entre la multitud. Era ella, Clara, radiante y hermosa como los atardeceres que solían compartir. Sus miradas se encontraron, y como si todo el tiempo transcurrido fuera un mero sueño, se acercaron el uno al otro.
Sin decir una palabra, Gabriel deslizó sus manos sobre las cuerdas de la guitarra que Clara había traído. La melodía empezó a fluir, intensa y llena de emoción. El público se disolvió a su alrededor mientras la música creaba un puente entre sus almas. Todo lo que había sido separación se borró en ese instante, y entendieron que el amor no había desaparecido; había evolucionado, madurado en cada acorde, en cada recuerdo compartido.
Cuando terminaron de tocar, el aplauso resonó como un torrente, pero para ellos el verdadero eco era el latido conjunto de sus corazones. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, y en ese instante, supieron que su amor era una melodía eterna, capaz de cruzar fronteras y desafiar al tiempo.
Otros cuentos que te gustarán: