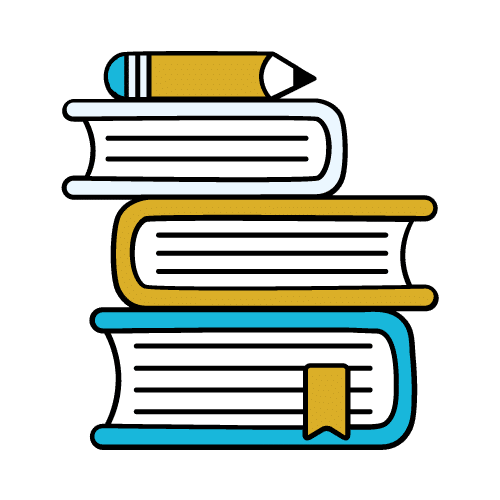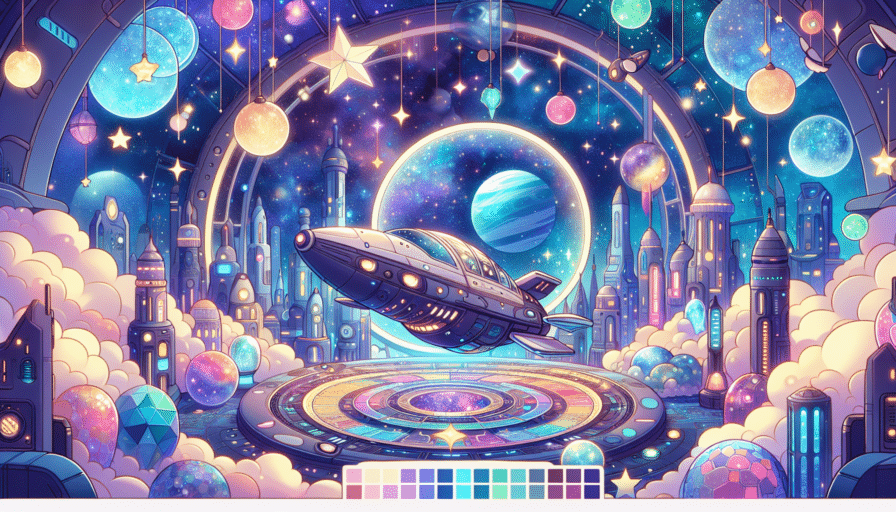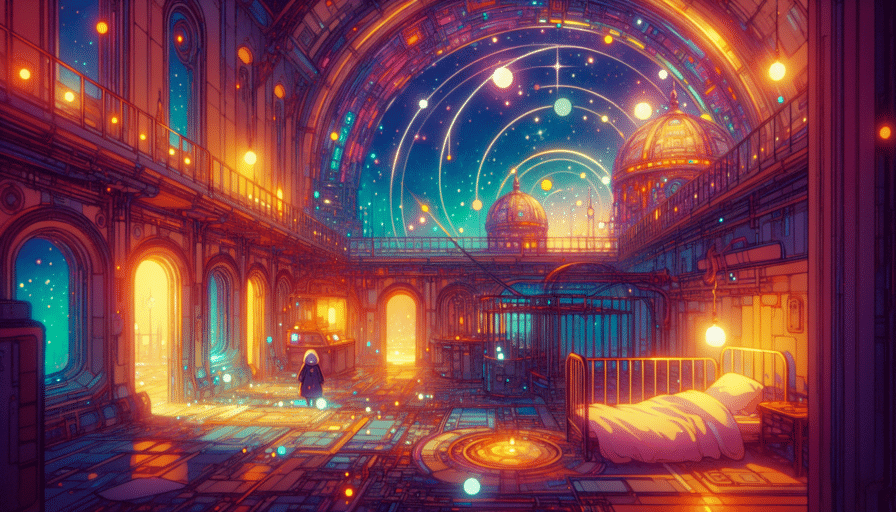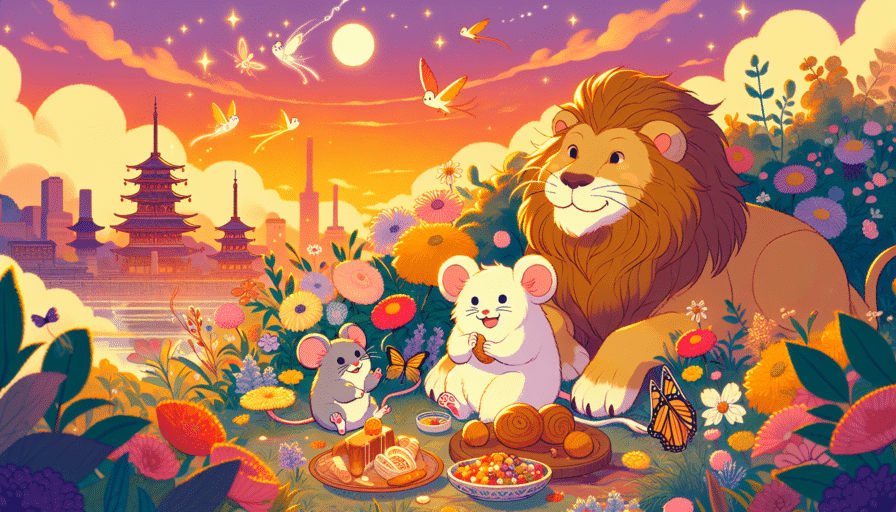Era el amanecer de un nuevo día en la tranquila villa de San Feliciano, donde las mañanas se despertaban con el canto de los pájaros y el aroma del pan recién horneado. Sin embargo, aquel día, una brisa inesperada sopló por las calles, trayendo consigo un tintineo metálico que resonaba en cada esquina.
Los habitantes miraron al cielo, sus ojos desbordados de curiosidad. De entre las nubes plateadas, descendieron pequeñas naves con formas de alas de mariposa. Aterrizaron con suavidad en la plaza central, y ante el asombro de todos, comenzaron a desplegarse cual flores de acero: eran robots amistosos, de cuerpos brillantes y sonrisas proyectadas en pantallas LED.
El primero en descender fue un modelo altivo llamado Aiko, cuyo diseño evocaba una figura esbelta y elegante. Con un gesto preciso, se acercó a un grupo de niños que observaban atónitos. «¡Hola, pequeños humanos!», exclamó con una melodía en su voz. «Venimos en son de paz y alegría». Su voz parecía un canto, y los niños, fascinados, se acercaron sin temor.
Entre ellos estaba Lucía, una niña de diez años con trenzas despeinadas y ojos chispeantes. «¿Por qué habéis venido?», preguntó, su rostro lleno de asombro.
Aiko se inclinó ligeramente, y su sonrisa brilló. «Hemos viajado desde el futuro para aprender de vosotros y compartir conocimientos que ayudarán a cuidar de vuestro mundo. La Tierra es un lugar mágico, digno de ser protegido».
Con esas palabras, una serie de robots más pequeños comenzaron a bailar alrededor de la plaza. Llevaban consigo paletas de colores, herramientas de jardinería y un sinfín de artefactos misteriosos. Los vecinos, intrigados, se acercaron cautelosamente. En un instante, la plaza se convirtió en un taller al aire libre, donde cada robot enseñaba a cultivar flores y cuidar árboles como si fueran las risas de los niños que los rodeaban.
Javier, un anciano sabio de la villa, observó desde su banco. Años atrás, la desconfianza hacia la tecnología lo había alejado de las innovaciones. Pero cuando uno de los robots se acercó y le ofreció ayuda para arreglar su antiguo reloj de bolsillo, su corazón se ablandó. «¿Sabéis reparar el tiempo?», preguntó sonriendo, mientras el robot sonreía en respuesta y se ponía manos a la obra.
Las semanas pasaron, y la colaboración entre humanos y robots floreció. Los robots, con su ingenio y amabilidad, transformaron San Feliciano en un jardín de maravillas. Construyeron máquinas que escaneaban el suelo para sembrar semillas en el momento más ideal, y hasta crearon una biblioteca flotante en el parque donde olvidaron el pasado, pero abrazaron los futuros posibles.
Pero un día, un rayo de preocupación atravesó la mente de Lucía. «¿Y si un día te vas?», preguntó a Aiko, mientras recogían flores para una nueva tierra que plantar.
Aiko, inclinando su cabeza, respondió: «No venimos a quedarnos. Venimos a dejar una semilla de amistad. Si el amor y la colaboración arraigan, yo viviré en cada corazón humano mientras lo deseen».
Desde aquel día, la villa de San Feliciano jamás volvió a ser la misma. Las risas de los niños danzaban alegremente entre el canto de las máquinas, y el aroma del pan se mezclaba con las fragancias de flores que florecían en cada esquina. Los robots regresaron a su hogar en el cielo, pero dejaron un rayo de esperanza que iluminó los caminos de la villa, recordando a todos que la verdadera invasión no fue la de la tecnología, sino la de la amistad y el amor que cultivaron juntos.