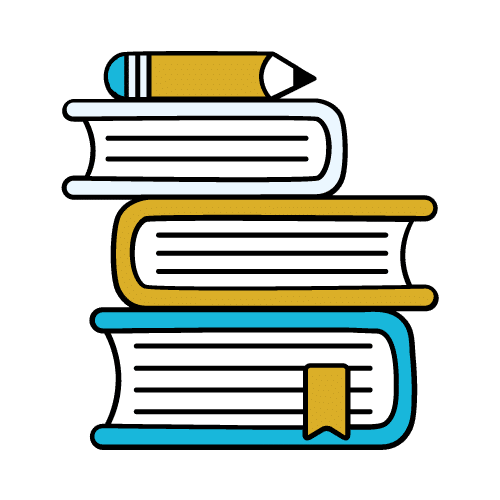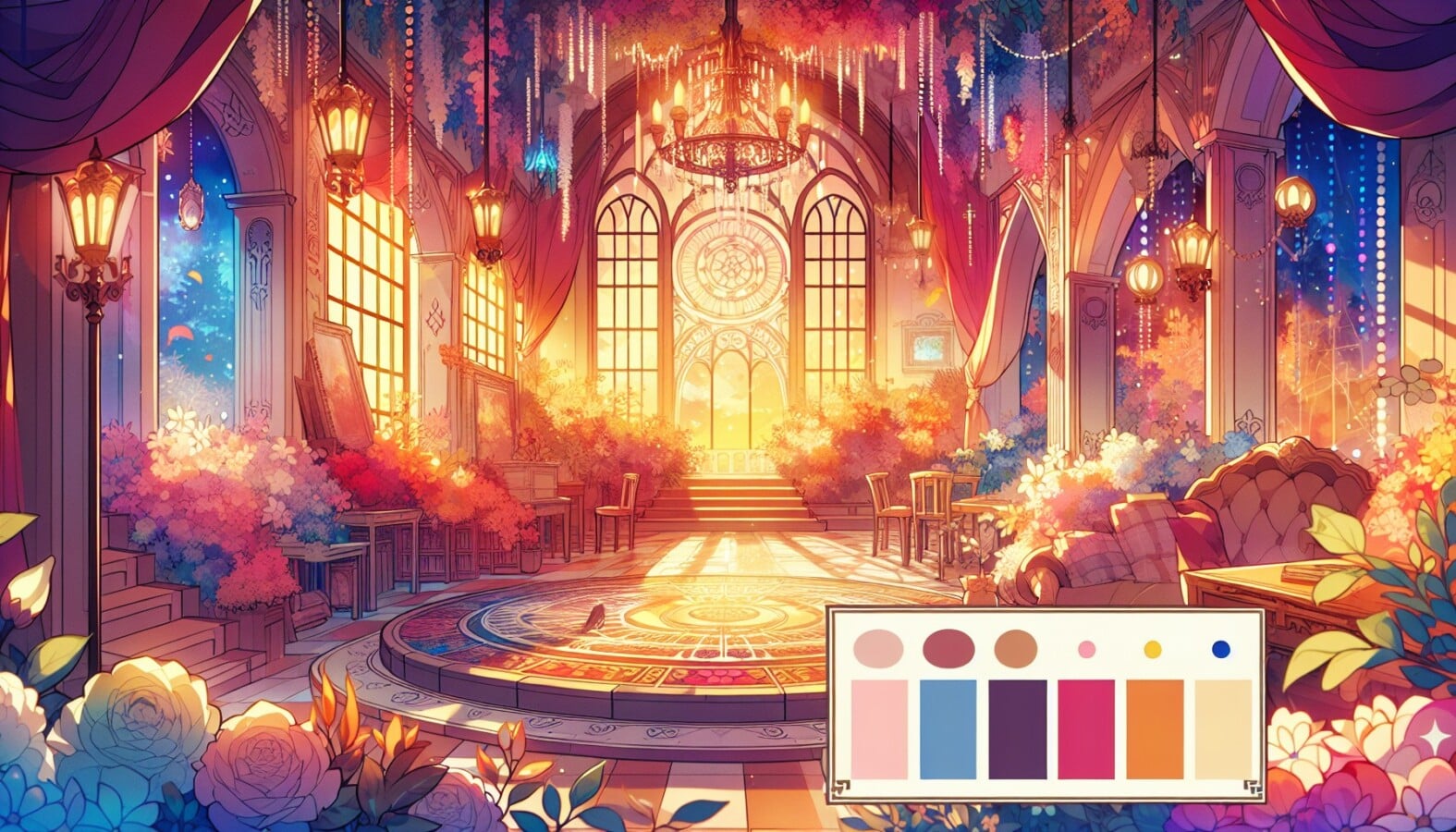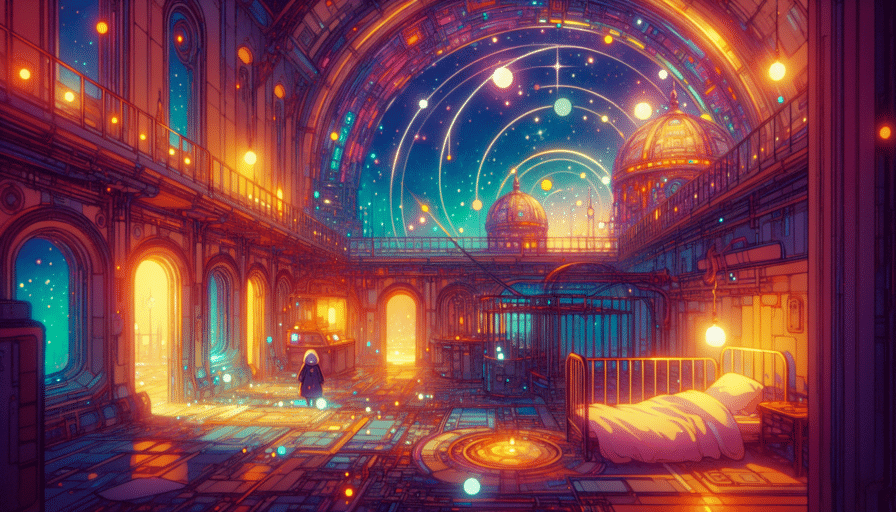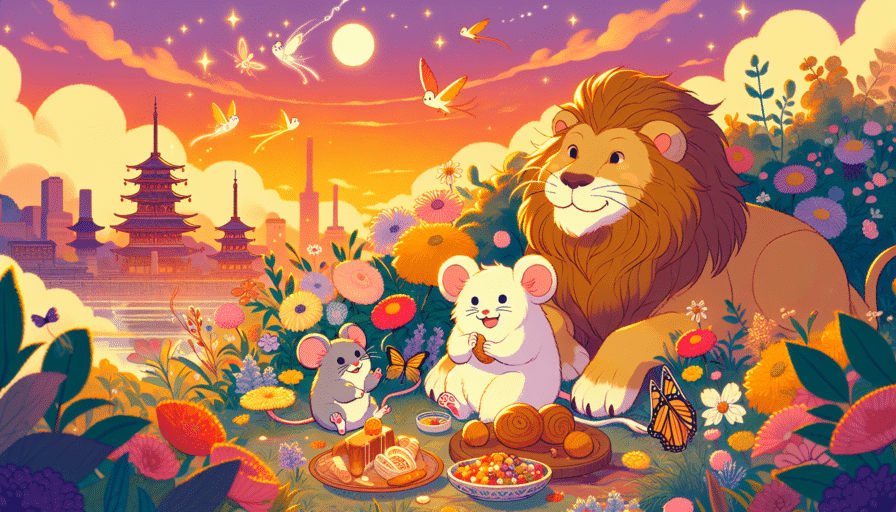Era una tarde gris cuando Clara, sintiéndose impulsada por una curiosidad inquietante, decidió explorar el bosque que siempre había sido un susurro en la boca de su abuela. La anciana, con sus ojos vidriosos como el cristal antiguo, nunca se aventuraba a hablar de aquel lugar sin antes cruzar los dedos y lanzar una mirada temerosa al cielo. “No vayas a perderte entre sus sombras”, advertía, mientras el viento soplaba, pareciendo acentuar su temor.
Armada con una linterna y el abrigo largo que había pertenecido a su madre, Clara se adentró en el bosque. A cada paso, un crujido del suelo la acompañaba, y una sensación indescriptible se iba apoderando de su ser. Las ramas, torcidas y enredadas como los recuerdos olvidados, parecían hacerle un guiño, como si le contaran secretos que el viento se negaba a llevarse.
Conforme avanzaba, un aroma a tierra húmeda y algo más, un perfume a muerte y recuerdos añejos, comenzó a invadir su mente. Fue entonces que encontró el claro, un círculo perfecto donde el sol apenas se asomaba. En el centro, un antiguo altar, cubierto de musgo, tenía un aire solemne que casi le producía miedo. Aquellas piedras, desgastadas por el tiempo, parecían irradiar una energía oscura.
El corazón de Clara latía desbocado. Decidió acercarse, impulsada por una fuerza incontrolable. Al tocar la superficie fría de la piedra, un estremecimiento recorrió su piel, y un susurro, apenas audible, comenzó a danzar entre los árboles: “Clara…”.
Un escalofrío la sacudió como un trueno en la distancia. Giró sobre sí misma, pero no encontró a nadie. “¿Quién está ahí?”, preguntó, sintiendo que su voz se perdía en la espesura del bosque. Con cada respiración, el susurro crecía en intensidad, revelando su secreto: “Clara, ven…”
El aire se tornó denso y cargado de sombras que se alargaban como dedos ávidos de atraparla. La linterna en su mano comenzó a parpadear, proyectando sombras grotescas en las viejas copas de los árboles. Pese a su terror, comprendió que el bosque la necesitaba, que había un propósito en su presencia. La abuela siempre había hablado de rituales antiguos, de espíritus atrapados; tal vez este era el momento que esperaban.
Sin pensarlo dos veces, Clara se sentó en el altar. Las sombras danzaban a su alrededor, y en medio del miedo, encontró una inexplicable paz. “Yo soy la voz de los olvidados”, resonó a su alrededor, “y tú, Clara, eres nuestra conexión hacia lo que ha sido”.
Y así, en el silencio reverente del bosque, Clara sentó su voluntad. Las raíces se entrelazaron con la fuerza de su sangre, y en un instante, los secretos del bosque se desnudaron ante sus ojos, llevándola por senderos que sólo la muerte conocía. Allí, ante el altar antiguo, comprendió que cada sombra era un eco de vidas pasadas, y cada susurro, una historia, un grito, una súplica por ser recordados.
Y al caer la noche, el bosque adoptó a Clara como su guardiana, una voz entre muchas, abrazando su oscuridad, unida a lo eterno. En el corazón del bosque, su risa resonó, entre el crujir de las hojas y el canto de las criaturas, incesante y sin miedo, mientras el alma de Clara se convertía en parte del susurro que nunca cesaría.