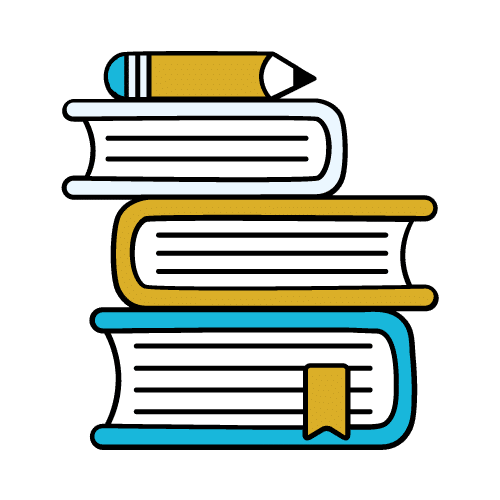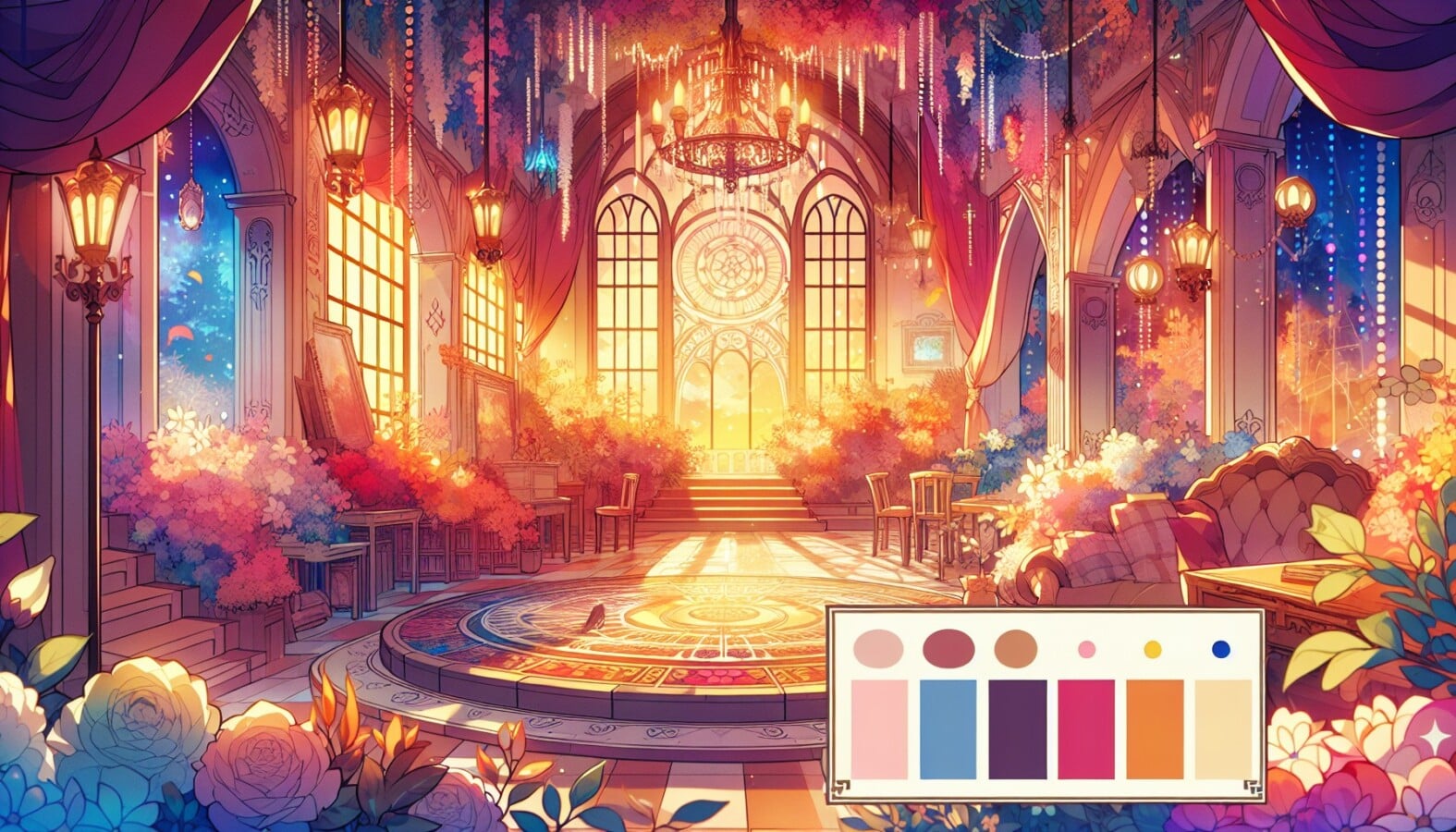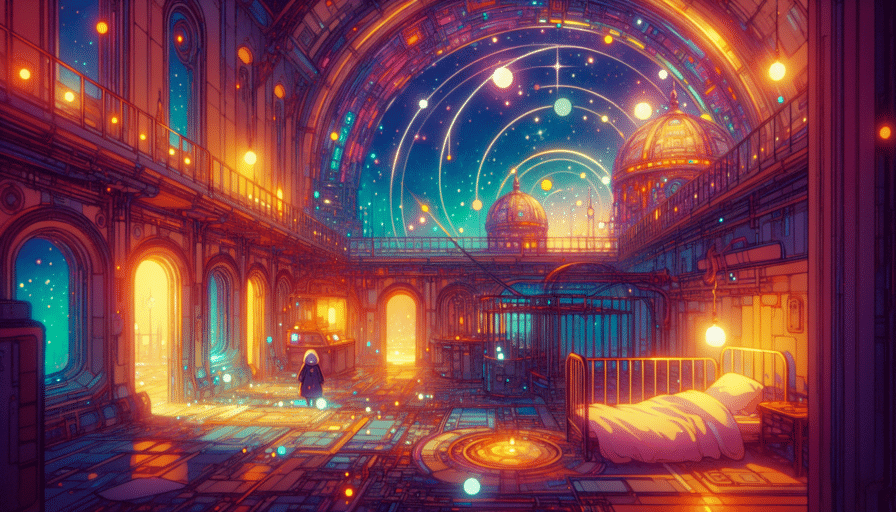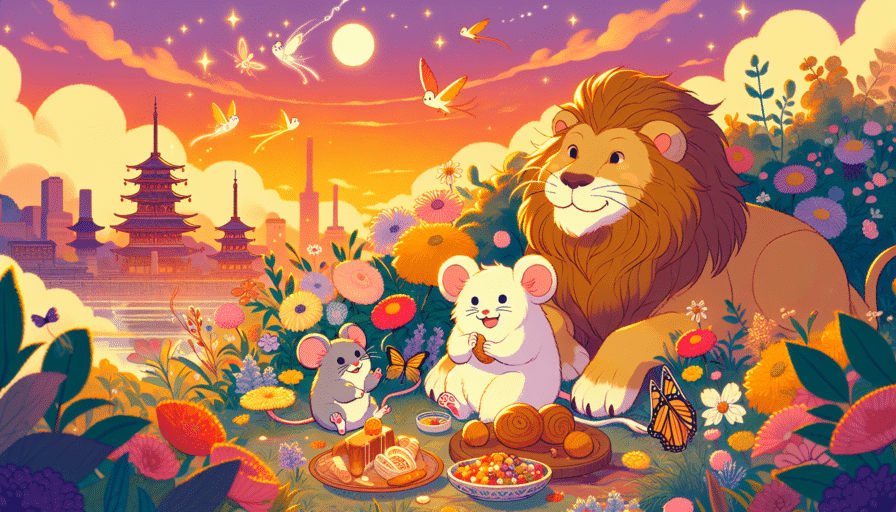En una pequeña aldea de la sierra, donde los ecos de la vida cotidiana apenas alcanzaban a romper el silencio de la naturaleza, se erguía una casona antigua, marcada por la pátina del tiempo y las huellas de un pasado olvidado. La casa, con sus muros de adobe y ventanas celosamente protegidas por cortinas de encaje desgastadas, había sido objeto de innumerables relatos que hablaban de un fantasma que acechaba una de sus habitaciones más apartadas.
Lucía, una joven valiente de cabello rizado y ojos chispeantes, había crecido oyendo las historias que los ancianos narraban junto al fuego. Un día, con su espíritu aventurero encendido, decidió que aquellas leyendas no eran más que cuentos para mantener a los niños dentro de casa. Tomó la decisión de pasar una noche en la habitación maldita, desafiando la advertencia de su abuela, quien siempre decía: “Las cosas que no podemos ver son, a veces, más reales de lo que imaginamos”.
Cuando llegó la noche, Lucía se instaló en la habitación, adornada con un lecho de sábanas amarillas y un espejo que parecía tragarse la luz. El aire olía a polvo y a secretos, y una corriente fría atravesó la estancia. Se sentó en la cama, esperando que la oscuridad cayera como un telón, cuando el crujido de la madera rompió el silencio. Lucía, en vez de retroceder, se aferró a su valentía. “No hay nada que temer”, se repitió. Pero el corazón le bombardeaba con ecos de advertencias.
Pasadas las horas, la luna brillaba como un faro en la noche oscura, y fue entonces que escuchó ruidos tenues, como susurros lejanos. Decidida, se levantó y se acercó al origen de esos ecos. La puerta del armario, antes cerrada, ahora entreabierta, parecía llamar a su curiosidad. Con una mano temblorosa, empujó la puerta. Un haz de luz lunar iluminó un rincón y allí, en la penumbra, apareció una figura etérea, casi como un vapor. Era una mujer de rasgos delicados, su vestido flotaba como si estuviera sumergido en el agua.
“¿Quién eres?” preguntó Lucía, aunque las palabras apenas salieron de sus labios. La mujer sonrió, pero su sonrisa era un reflejo de tristeza y de añoranza.
“Soy Elena”, murmuró la aparición, su voz parecía el murmullo de un arroyo. “He estado atrapada aquí, esperando que alguien recuerde mi historia. No quiero miedo, sino memoria.”
Lucía sintió que el aire se congelaba, pero su empatía la impulsó a acercarse. “¿Qué ha pasado?” preguntó, la curiosidad venciendo a sus temores.
“Me perdí en un amor prohibido, y mi espíritu quedó atrapado en estas paredes, esperando a que alguien reconozca mi dolor. Ayúdame a liberarme, recuerda mi nombre y cuenta mi historia.”
Sin saber por qué, Lucía sintió una extraña conexión. Las sombras del pasado le revelaron un secreto que resonaba en su pecho. A partir de aquel momento, comenzó a investigar la vida de Elena, desenterrando la memoria de un amor intenso y fatídico. Cada descubrimiento le otorgaba libertad al espectro. La conexión entre ellas crecía más allá de las barreras de la vida y la muerte.
No fue hasta el amanecer que, al narrar la última frase de su historia, Lucía vio cómo la figura etérea se desvanecía, dejando tras de sí un leve perfume de azahar. Cuando la luz del día alcanzó la habitación, ya no había miedo, sino un profundo agradecimiento. Lucía había transformado el terror en memoria, la leyenda en un recuerdo vivo.
Desde aquel día, la casa dejó de ser vista con recelo. La gente empezó a visitarla, atraída por las historias de amor y libertad que Lucía compartía. Y aunque Elena nunca volvió, su esencia quedó impregnada en cada rincón, como un susurro amable para aquellos que supieran escuchar.