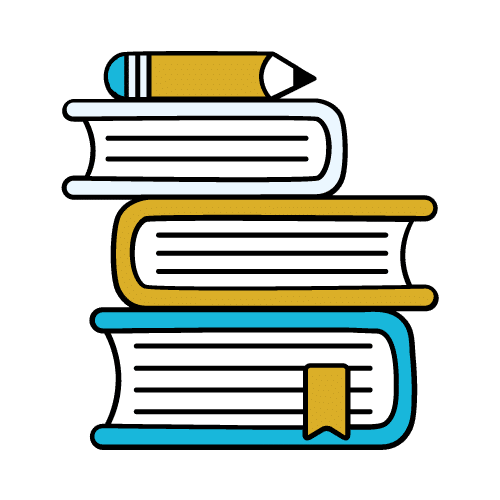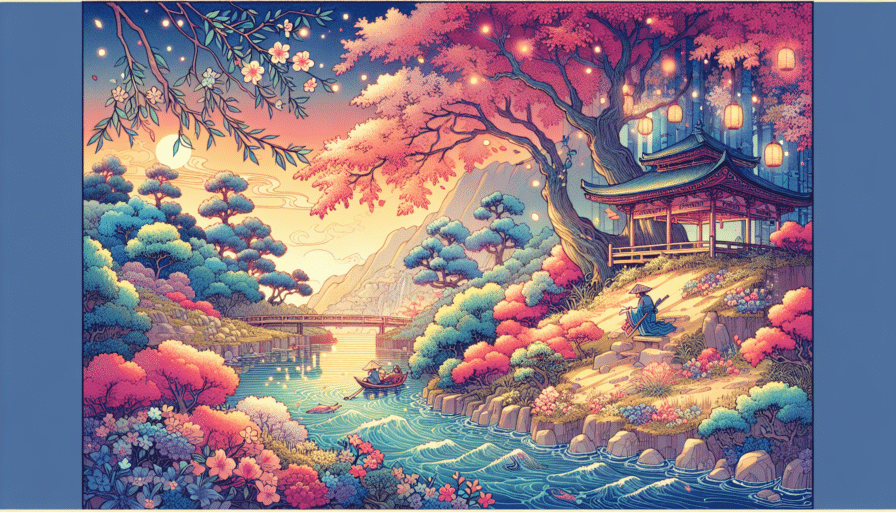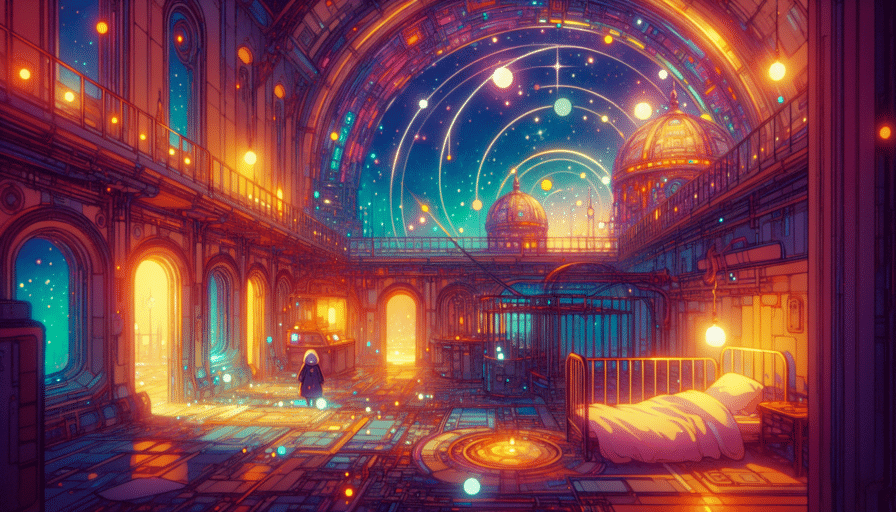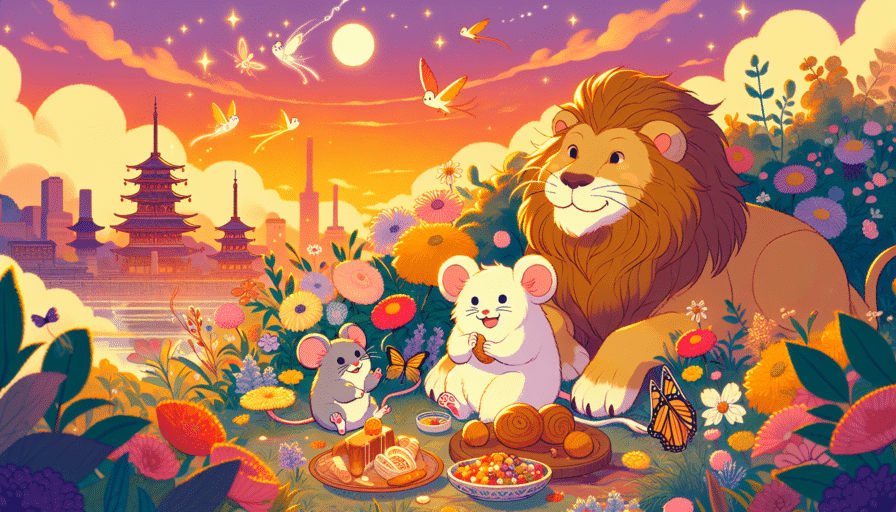En un rincón apacible de una aldea llamada Cielo claro, donde las estrellas parecían brillar con más fuerza que en otros lugares, había un jardín secreto que solo los niños conocían. Este jardín, custodiado por flores de colores vibrantes y una hiedra sabia que contaba historias al viento, guardaba un misterio especial: en las noches cálidas de verano, una fiesta mágica se desataba entre sus hojas.
Una noche, bajo el manto estrellado, los niños Valeria y Mateo decidieron aventurarse al jardín. Con la luna como testigo, se adentraron entre las sombras, y, justo cuando el reloj de la iglesia marcó las diez, el jardín cobró vida. Las luciérnagas emergieron en un deslumbrante espectáculo, danzando al compás de una música que solo los corazones puros podían escuchar.
Las pequeñas luces brillaban como estrellas fugaces, proyectando un resplandor suave que iluminaba cada rincón del jardín. Las flores también se unieron al festín, moviendo sus pétalos como si fueran artistas en un gran escenario. Valeria, con sus ojos grandes y llenos de asombro, tomó la mano de Mateo, y juntos comenzaron a seguir a una luciérnaga dorada que zigzagueaba entre los tallos de las plantas.
“¡Mira, Mateo! ¡Es la luciérnaga guía!” exclamó Valeria, con su voz llena de emoción. La luciérnaga los llevó a un claro, donde, para su asombro, se celebraba un banquete encantado. Pequeños gnomos trajeron dulces de miel, y un grupo de ardillas aclamaba desde los árboles, lanzando nueces como confeti. Las luciérnagas, en una danza armoniosa, formaban figuras en el aire, contando historias sobre sueños y deseos.
El tiempo pareció detenerse mientras Valeria y Mateo disfrutaban de la fiesta. Con cada bocado de dulce y cada rayo de luz, sus corazones se llenaban de risas y canciones. Pero, al llegar la medianoche, la luciérnaga dorada se posó ante ellos y susurró con un brillo en sus ojos: “Es hora de regresar, pequeños soñadores, pero siempre llevaréis esta luz en vuestro corazón.”
Con un leve toque de las alas de la luciérnaga, cada niño sintió en su pecho una calidez única, como un pequeño faro iluminando sus sueños. Se despidieron de sus nuevos amigos y, con el corazón ligero, salieron del jardín, llevando consigo el eco de la fiesta.
Cuando Valeria y Mateo se acurrucaron en sus camas, cada uno de ellos sonrió al recordar aquella noche mágica. Cerraron los ojos, sabiendo que el jardín y sus luciérnagas los esperarían, y así se durmieron, envueltos en sueños brillantes, donde las estrellas bailaban en la oscuridad y la luz nunca dejaba de brillar.
Otros cuentos que te gustarán: