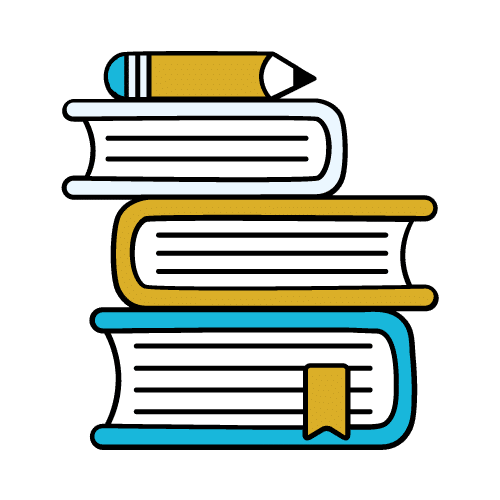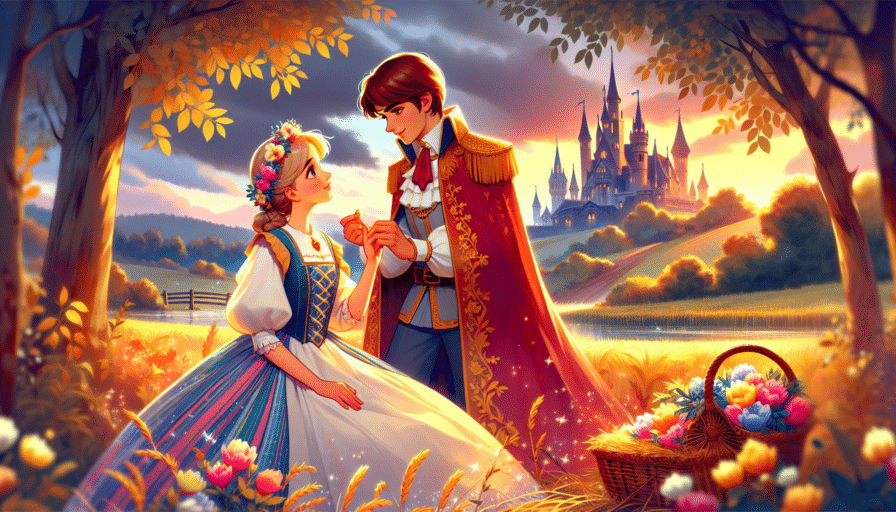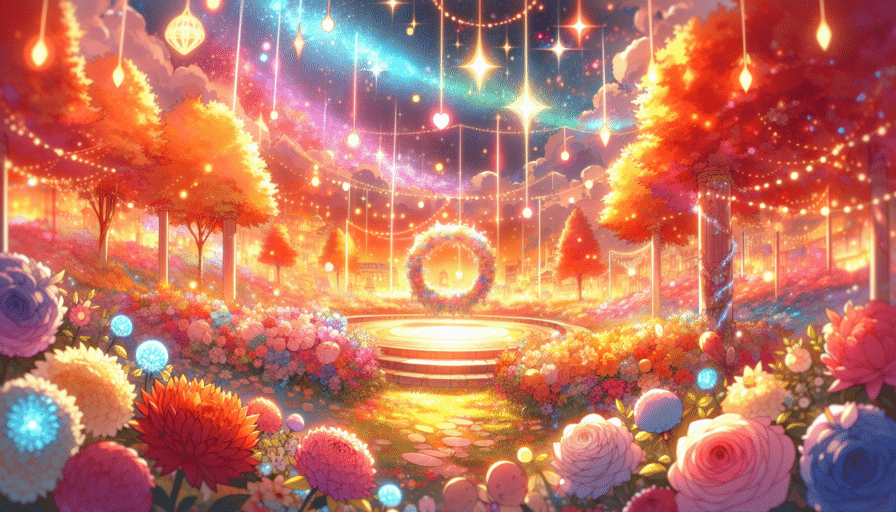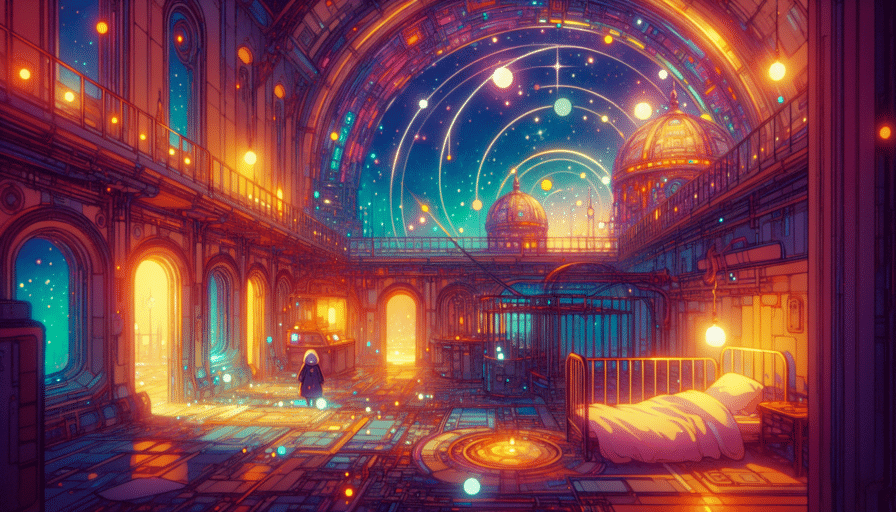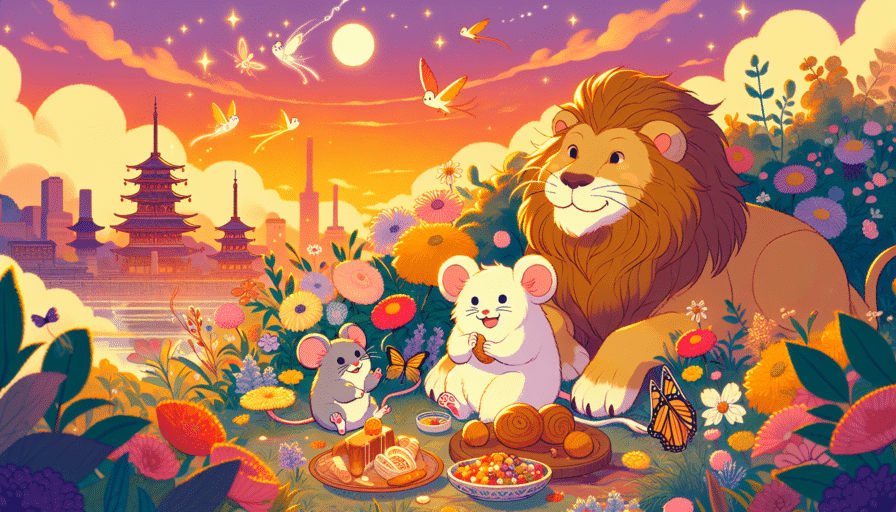En un pequeño rincón del mundo, donde el viento mece las palmeras y el océano besa la arena, vivía Valeria, una joven artista de acuarelas que pintaba paisajes que hablaban y susurraban secretos. Había conocido el amor, pero solo a través de los trazos de su pincel, en las sonrisas de los personajes de sus cuadros, hasta que un día, el azar le presentó a Nicolás, un ingeniero de caminos con un corazón de explorador.
Se conocieron en el mercado de la ciudad, entre los aromas de especias y frutas frescas. Fue un encuentro fugaz, con sólo un instante que pareció congelarse en el aire. Ella había dejado caer un boceto de una puesta de sol, y él, con la dulzura de un marino perdido, lo recogió. Sus manos se rozaron y, en un instante, el universo se llenó de posibilidades indescriptibles. Ninguno de los dos, sin embargo, se atrevió a pronunciar palabra.
Los días pasaron, y Valeria, atrapada en la rutina de sus lienzos, no pudo dejar de pensar en aquellos ojos que parecían contener la misma luz que sus colores. Nicolás, por su parte, regresó a su mundo de planos y construcciones, donde los sueños se mediaban en metros y kilómetros, y no en la delicadeza de un roce. Pero ninguna distancia puede frenar un corazón que late con la fuerza de mil tempestades.
Una tarde, armada de valor y pinceles, Valeria decidió escribirle. A mano, en un papel de acuarela, plasmó sus sentimientos más profundos. No se la hizo fácil, pero cada palabra fluyó como un río que necesita encontrarse con el mar. “La próxima vez que nuestras miradas se crucen, espero que el destino, como un artista silencioso, me permita dejar de lado mi miedo y compartir contigo esta luz que no me deja en paz”, escribió en su carta, sintiendo cómo sus emociones vibraban en cada renglón.
Con el corazón en un puño, fue a la oficina de correos, un lugar que parecía un laberinto de esperanzas y despedidas, y dejó su carta en manos del tiempo, confiando en que los vientos del destino la llevarían a su anhelo. Y así, la misiva comenzó su viaje, cruzando océanos y montañas, atravesando fronteras que nunca había imaginado, entre el aroma del salitre y el murmullo de las olas.
Meses pasaron. En una mañana llena de nubes tiernas, Nicolás, sin esperar más que la rutina diaria, encontró en su buzón un destello de luz: la carta. La reconoció al instante, el tacto delicado del papel y la escritura que parecía bailar. Tal como la brisa del mar, sus palabras lo envolvieron. “Valeria”, la llamó en voz baja, saboreando cada sílaba, como si hablase a una musa distante y siempre presente.
En un instante que se sintió eterno, Nicolás se apoderó de sus miedos y decidió no dejarse llevar por la razón. Con un golpe de corazón, coordinó una sorpresiva exposición en la galería donde Valeria presentaba sus obras. Consiguió colar su propia pintura, un retrato de la puesta de sol que había admirado en aquel mercadillo lejano. En el momento en que la joven contemplaba su obra, la brisa trajo consigo el aroma del océano, y entonces, como si el tiempo hubiese decidido jugar a favor de los enamorados, sus miradas se encontraron.
Valeria sintió que los colores de su paleta cobraban vida. Nicolás, tomando aliento, dio un paso hacia ella, y sin mediaciones, sin miedos, sus manos se entrelazaron. Aquella puesta de sol que había sido testigo de su primera conexión ahora brillaba no solo en un lienzo, sino en sus corazones. La distancia entre las letras de una carta y el eco de un amor virgen se desvaneció, y ellos comprendieron, al fin, que no importaba el océano que pudieran cruzar; lo que verdaderamente contaba era el instante, eloquente y claro, donde sus almas se encontraron y decidieron bailar bajo los mismos cielos.
Otros cuentos que te gustarán: