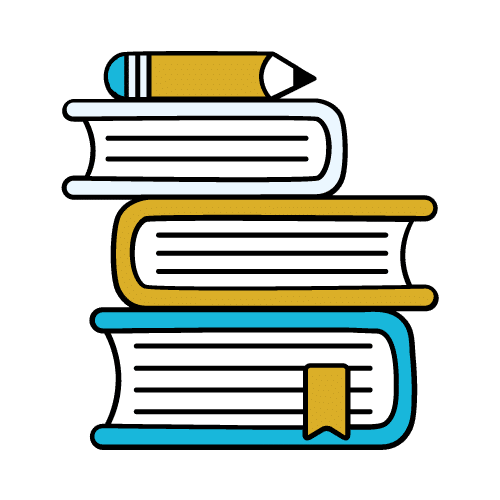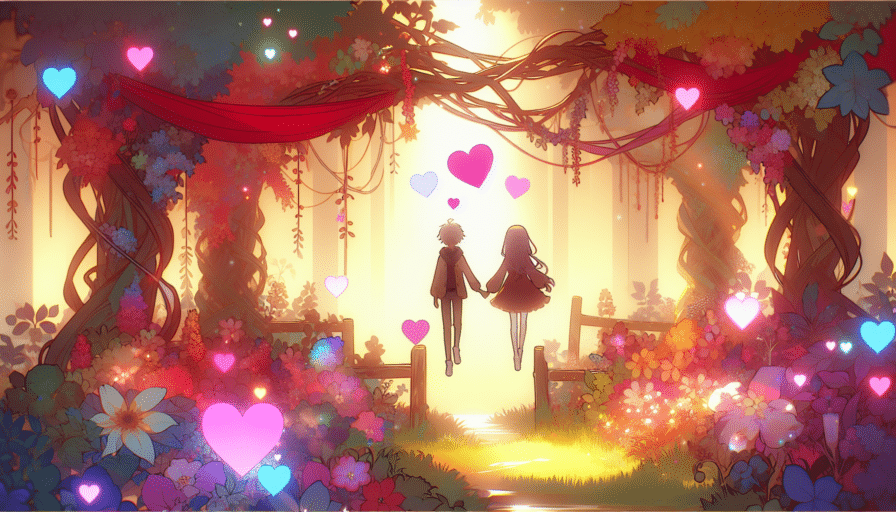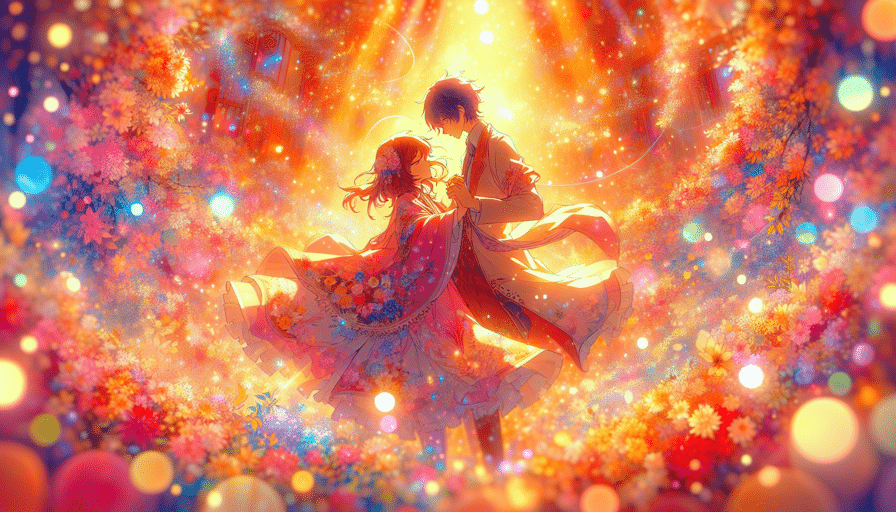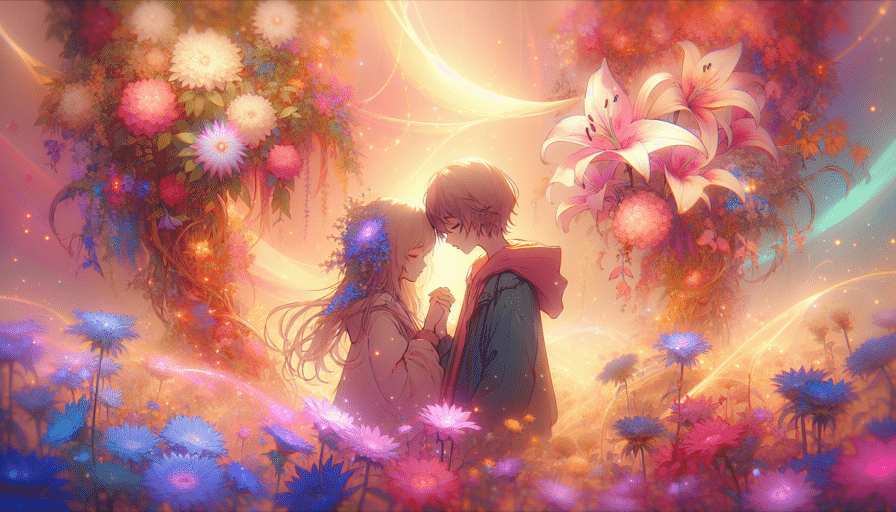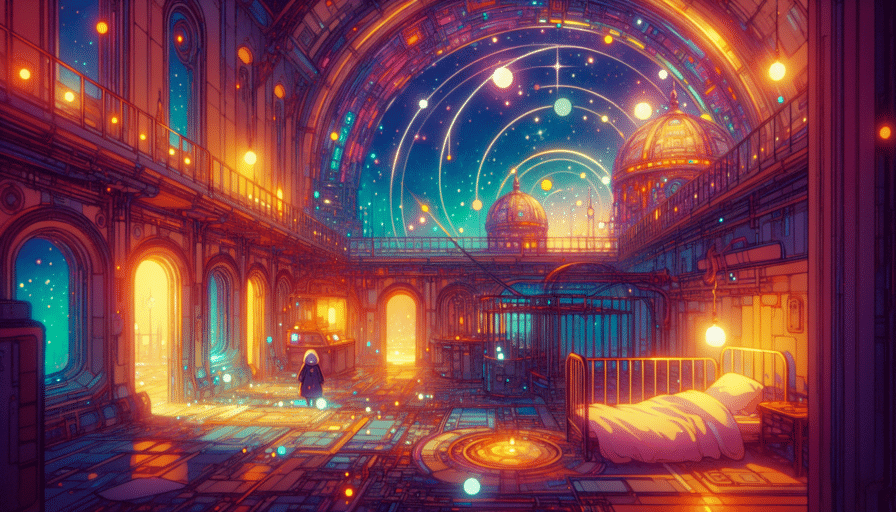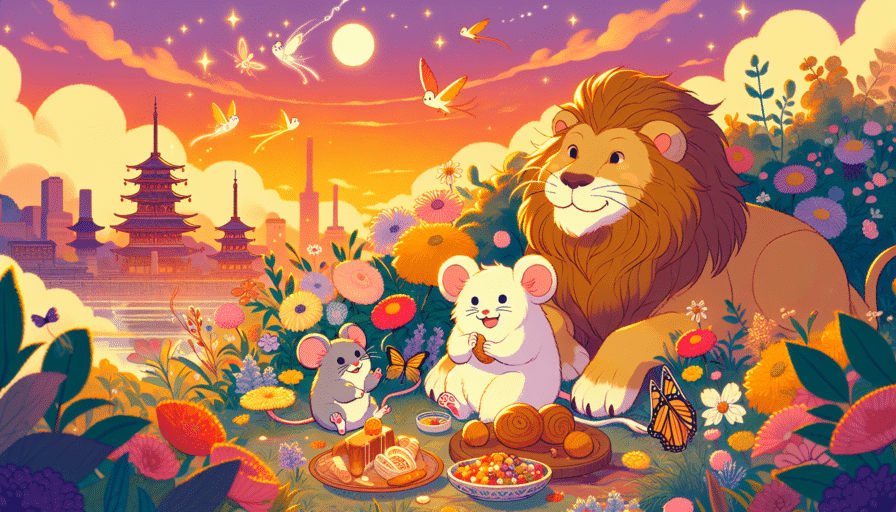En un pequeño pueblo de la costa, donde el mar susurraba secretos a quienes se detenían a escuchar, Donato y Elena se encontraban cada tarde en el mismo banco de madera desgastada. Ella, con una risa que danzaba como el sol sobre las olas, solía portar un sombrero de paja, aquel que dejaba entrever mechones de su pelo dorado. Donato, bajo su boina oscura, se perdía en sus profundos ojos verdes, que destilaban un misterio delicado.
Los días transcurrían entre historias compartidas, risas al compás del viento y miradas furtivas que parecían tejidas con hilos de luna. Sin embargo, a medida que la brisa de septiembre comenzaba a enfriar las noches, un leve temblor se apoderó de sus corazones. Aquella noche, el canto de las gaviotas se había apagado, reemplazado por una calma abrumadora que parecían entender sólo ellos.
El faro, que durante años marcó el camino de los navegantes, se erguía orgulloso, iluminando la playa en un tono plateado. Era en ese mar de esmeralda y plata donde Donato decidió llevar a Elena, como quien desvela un secreto antiguo. Con cada paso que daban en la arena, el cielo empezaba a vestirse de estrellas, pertinaz y brillante.
El aire, cargado de sal y promesas, alentaba el aliento. Se sentaron cerca de las olas, con la espuma acariciando sus pies descalzos. En medio de su charla, las palabras comenzaron a fluir de manera más arriesgada, entremezcladas con un silencio que pedía ser roto. La luna, redonda y generosa, se reflejaba en los ojos de Elena; y en ese instante, Donato comprendió que el momento aguardaba como un tesoro escondido, esperando ser descubierto.
Con un temblor en las manos, se acercó un poco más, armándose de valor. Elena, sintiendo el cambio en la atmósfera y con la calidez de un sonrojo que decoraba sus mejillas, lo miró, guardando un respiro. Desde el rincón del mundo en que se encontraban, parecía que el tiempo se había detenido, y el murmullo del océano apenas era un susurro lejano.
Donato se inclinó, inclinando su corazón sobre la distancia que los separaba, y en un instante, un beso suave como el terciopelo se posó sobre sus labios. La luna, cómplice de su inicio, iluminó el encuentro, creando una burbuja de susurros que, por un breve latido, hizo que el mundo se desvaneciera. En aquel primer beso, los dos supieron que no era simplemente un acto, sino un pacto silencioso entre dos almas que, por fin, habían encontrado su hogar.
Cuando sus labios encontraron la tierra firme del mundo una vez más, el eco de las olas pareció celebrar, y el aire recogió el nuevo latido de sus corazones. Así, entre suspiros y sonrisas, cada uno llevó consigo una parte del otro, sellando el momento bajo el amparo de la luna, donde cada estrella era un testigo y cada ola un decreto del destino.
Otros cuentos que te gustarán: